Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón.
El testimonio de Laura Gómez García sobre su experiencia al enseñar talleres de escritura en la Cárcel de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, conocida como “La Tramacúa”, pone de relieve la fuerza del lenguaje y la literatura en entornos marcados por el aislamiento y el estigma. Su relato trasciende lo anecdótico para abrir un espacio de reflexión sobre las estructuras del sistema penitenciario colombiano y el impacto que la falta de oportunidades tiene en la vida de quienes permanecen en reclusión. De acuerdo con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), las cárceles del país, entre ellas La Tramacúa, enfrentan una sobrepoblación cercana al 60%, lo que dificulta no solo la prestación de atención básica, sino también la generación de entornos educativos y de apoyo psicológico. Esta sobrecarga ha fomentado la percepción de que las cárceles son únicamente espacios de castigo para personas irrecuperables, obstaculizando así el camino hacia procesos auténticos de reintegración social.
Más allá de la percepción social, investigaciones del Instituto de Estudios Penitenciarios de la Universidad Nacional de Colombia han mostrado que buena parte de la población carcelaria proviene de contextos de exclusión social y educativa, situaciones que a menudo se encuentran en la raíz de los actos delictivos. La pedagogía empleada por Gómez García, basada en lecturas literarias y en el diálogo horizontal, busca revertir precisamente estos efectos de marginación, procurando construir significados compartidos y fortalecer la capacidad de reflexión crítica entre los internos. Ejemplos como los talleres de “Biblioteca Sin Fronteras”, desarrollados con el apoyo del Banco de la República, evidencian el valor de la educación como una herramienta de transformación individual y colectiva dentro de los muros penitenciarios.
El impacto de estas iniciativas no solo se expresa en el ámbito emocional, sino que también tiene repercusiones medibles en la reincidencia. El Bureau of Justice Statistics de Estados Unidos respalda la afirmación de que los programas educativos en cárceles pueden reducir la reincidencia delictiva hasta en un 43% frente a los internos que no acceden a estos espacios. Por su parte, estudios de la Universidad de Cambridge destacan la función de la escritura autobiográfica y las narrativas personales en el desarrollo de la resiliencia y la autorregulación emocional, factores clave para la reintegración social efectiva.
Gómez García identifica, a través de su experiencia, la importancia de que la justicia colombiana continúe avanzando hacia modelos más restaurativos, en los que los procesos de reparación, escucha y diálogo sean centrales. Así lo ha reconocido el Consejo Superior de Política Criminal de Colombia, que impulsa reformas enfocadas en la reparación y la escucha activa, buscando superar la visión puramente punitiva. El blog colectivo “Fermina”, donde los internos publican sus textos, simboliza este esfuerzo, ya que permite que sus voces salgan al encuentro de la sociedad, promoviendo empatía y rompiendo estigmas sobre las personas privadas de la libertad.

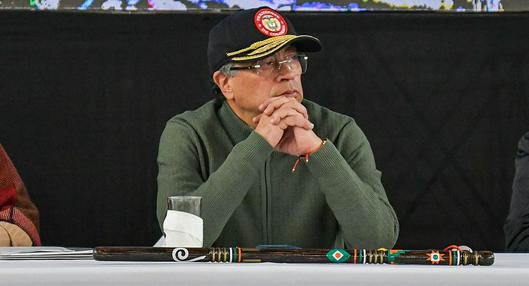



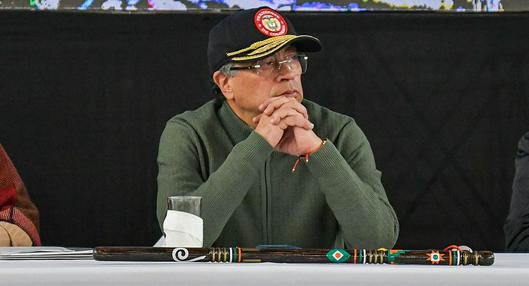


Esta experiencia no solo contribuye a desarticular prejuicios, sino que también permite dimensionar la complejidad de la vida en reclusión y resalta el papel insustituible de la educación y la cultura como puentes hacia la dignidad y la transformación personal dentro de la cárcel.
¿Cuál es el impacto de la sobrepoblación carcelaria en los sistemas de apoyo y rehabilitación?
La sobrepoblación carcelaria, como la observada en La Tramacúa, satura los recursos institucionales y complica la atención integral a los internos. La insuficiencia de espacios y personal afecta no solamente la calidad de vida sino también el acceso a programas de rehabilitación, aumentando las probabilidades de reincidencia y perpetuando el círculo de exclusión. Las investigaciones citadas por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) señalan que este fenómeno no solo es estructural, sino que también tiene profundas implicaciones en la salud mental y social de los internos.
A largo plazo, la falta de condiciones adecuadas limita la efectividad de proyectos educativos y culturales, como los talleres de escritura, porque no todos los internos pueden beneficiarse. Esta realidad plantea desafíos significativos a las políticas de reinserción social, sugiriendo la necesidad de reformas estructurales que vayan más allá del castigo para incluir la educación y la dignidad como componentes centrales de la justicia.
¿Qué significa justicia restaurativa y cómo se diferencia de la justicia punitiva?
La justicia restaurativa es un enfoque que prioriza la reparación del daño causado por un delito, involucrando activamente a las víctimas, los infractores y la comunidad en procesos de diálogo y reconciliación. A diferencia de la justicia punitiva, que se enfoca en el castigo del delito, la restaurativa busca sanar relaciones fracturadas y reintegrar a los individuos a la sociedad. El Consejo Superior de Política Criminal de Colombia ha subrayado la importancia de avanzar hacia este modelo para lograr transformaciones más profundas en el sistema penitenciario.
En el contexto de las cárceles colombianas, la justicia restaurativa implica la implementación de programas educativos, culturales y de escucha, en los que los internos puedan reflexionar sobre sus acciones y participar en actividades de reparación. Esta perspectiva promueve la corresponsabilidad y apunta a reconstruir los lazos sociales, facilitando procesos de reintegración mucho más efectivos y duraderos para la población privada de libertad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
