Noticias sobre Valledupar, el Cesar y el vallenato: artículos, videos, fotos y el más completo archivo de noticias de Colombia y el mundo en El Pilón.
El entramado judicial colombiano se caracteriza por la convivencia de dos esquemas profundamente distintos: la justicia ordinaria y la justicia transicional. Esta dualidad ha cultivado una sensación de desconcierto en la sociedad, especialmente cuando casos de gran resonancia, como el reciente del expresidente Álvaro Uribe Vélez, son comparados con procesos seguidos contra responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad. Mientras la justicia ordinaria aplica penas convencionales de cárcel y se ciñe al Código Penal, la justicia transicional, desplegada a raíz de los acuerdos de paz de 2016, prioriza el esclarecimiento de la verdad, la reparación colectiva y la no repetición, mediante sanciones que eluden la prisión en favor de compromisos con las víctimas.
El reciente fallo judicial que dictó para Uribe una condena de 12 años de detención domiciliaria por fraude procesal y soborno en actuación penal ha detonado una ola de debates y polarización, tanto en los medios como en la arena política. En contraste, las decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dirigidas a altos mandos de la ex guerrilla FARC-EP y miembros del Ejército implicados en los denominados “falsos positivos” se traducen en sanciones restaurativas de ocho años, sin cárcel tradicional, centradas en trabajos comunitarios y garantías de no repetición. Estas decisiones —señala la Universidad Nacional de Colombia y expertos en derecho internacional humanitario— buscan priorizar la verdad y la justicia para las víctimas antes de enfocarse exclusivamente en el castigo retributivo.
A pesar de la fundamentación técnica, la opinión pública enfrenta esta estructura jurídica con escepticismo. Los análisis del Observatorio de Comunicación Política de la Universidad de los Andes y cifras del Centro Nacional de Consultoría en 2023 confirman que una mayoría de colombianos percibe la justicia transicional como insuficiente, lo cual alimenta la desconfianza institucional y acentúa la brecha entre las decisiones legales y la percepción de justicia real. El hecho de que las sentencias restaurativas no incluyan prisión —frente a crímenes atroces como desapariciones forzadas y homicidios sistemáticos— fortalece la idea de impunidad, en un país aún herido por la guerra interna.
Desde la perspectiva mediática y política, la diferencia en el tratamiento de las noticias genera reacciones desiguales. La condena a Uribe provoca intensos debates y juicios públicos, mientras que las resoluciones de la JEP apenas ocupan espacios marginales en la discusión nacional, lo que revela una selectividad mediática y un doble estándar fundamentados en intereses políticos. Adicionalmente, el reconocimiento solo parcial del carácter sistemático de los “falsos positivos” y la falta de imputación directa al Estado no solo diluyen responsabilidades sino que complican los procesos de reconciliación y reconstrucción de confianza.
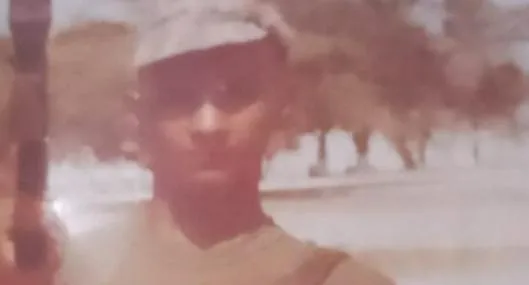



Este panorama acentúa la necesidad de avanzar en la pedagogía institucional, explicando las diferencias técnicas y los objetivos específicos de cada sistema judicial y tendiendo puentes entre los enfoques restaurativos de la justicia transicional y las demandas ciudadanas de sanciones ejemplares. Sin este esfuerzo, será difícil para Colombia avanzar hacia una paz duradera y construir un clima de confianza en sus instituciones jurídicas.
¿Cuál es la diferencia entre justicia ordinaria y justicia transicional?
Esta pregunta surge de la confusión que experimentan muchos ciudadanos al observar fallos judiciales divergentes para actores involucrados en hechos similares, como figuras políticas y excombatientes del conflicto armado. Entender la diferencia es crucial porque la justicia ordinaria aplica el Código Penal y privilegia el castigo privativo de la libertad, mientras que la justicia transicional, como la implementada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) bajo los acuerdos de paz, prioriza la verdad, la reparación y la no repetición. Las sanciones restaurativas de la JEP, respaldadas por expertos y universidades como la Universidad Nacional de Colombia, buscan garantizar una salida negociada al conflicto, lo que explica en parte las diferencias evidentes en las condenas y sus repercusiones sociales.
¿Por qué la sociedad percibe las sanciones de la JEP como insuficientes?
Esta inquietud se origina en la discrepancia entre las expectativas sociales de castigo y la esencia restaurativa de la justicia transicional. De acuerdo con encuestas del Centro Nacional de Consultoría, más del 70% de la población siente que estas penas no se ajustan al daño causado por los crímenes atroces cometidos durante décadas. El desconocimiento de los objetivos restaurativos y la falta de reconocimiento pleno de responsabilidades estatales alimentan la percepción de impunidad, dificultando los esfuerzos de reconciliación y minando la confianza ciudadana en los procedimientos judiciales creados tras los procesos de paz.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
