Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día.
Cada año, Colombia enfrenta el enorme reto ambiental de disponer de alrededor de 17 millones de toneladas de residuos sólidos, la mayoría de los cuales termina en rellenos sanitarios que están peligrosamente cerca de su saturación. Frente a este panorama, la urgencia de diversificar las alternativas de gestión y promover la economía circular se plantea como una necesidad estratégica tanto para el medio ambiente como para la sostenibilidad social y económica del país, según destaca la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto (PROCEMCO). Organizaciones, empresas y entidades gubernamentales coinciden en que los rellenos ya no pueden ser la única respuesta, y que la solución pasa por fortalecer modelos innovadores, eficientes y respetuosos con el entorno.
En este contexto, una de las alternativas con mayor potencial comprobado es el coprocesamiento en la industria cementera. Este proceso, que utiliza los hornos cementeros a temperaturas de hasta 1,450 grados Celsius, aprovecha residuos con valor calórico o químico —como papel, cartón, llantas, maderas y colchones— para reemplazar parte de los combustibles fósiles requeridos en la producción de cemento. La técnica, además de evitar que grandes volúmenes de basura terminen en rellenos, aporta beneficios económicos y medioambientales al reducir gastos de disposición y disminuir la huella de carbono industrial, tal como explica Manuel Lascarro, director de PROCEMCO.
Este modelo no es nuevo para Colombia ni para el mundo. Desde la década de 1970, países europeos como Austria y Alemania han elevado el coprocesamiento a una de sus principales estrategias residuales, con porcentajes cercanos al 85% de residuos procesados en la industria cementera. Latinoamérica no se queda atrás; en Ciudad de México, por ejemplo, un 30% de los residuos sólidos urbanos encuentran este destino, lo que ha contribuido igualmente a robustecer los sistemas de reciclaje y reducir la presión sobre los espacios de disposición final.
En el caso colombiano, el coprocesamiento representa cerca del 10% del requerimiento energético de la industria cementera, con expectativas de elevar este porcentaje al 15% en 2030. Sin embargo, alcanzar y superar esta meta exige mejorar la educación ciudadana para la separación en la fuente, modernizar la infraestructura logística y consolidar un marco normativo más robusto, condiciones que permitirían consolidar aún más la economía circular y ampliar los impactos positivos a nivel social y ambiental.
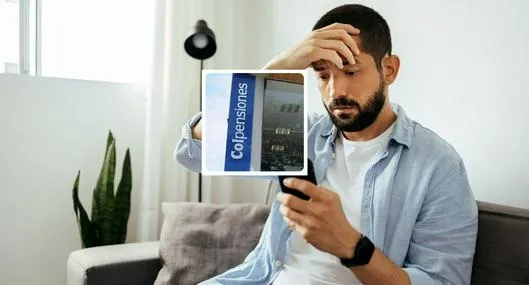



Consciente de estos desafíos, la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Grupo Banco Mundial subraya la importancia de avanzar hacia marcos regulatorios claros y predecibles, que estimulen la inversión privada, la adopción de tecnologías limpias y el cumplimiento de estándares ambientales exigentes. Este enfoque resulta especialmente relevante en Colombia, país que ha mostrado liderazgo regional al ser el primero en presentar una hoja de ruta para la reducción de emisiones en el sector industrial, y al ser seleccionado por la Global Cement and Concrete Association (GCCA) para pilotear estrategias globales de descarbonización en la industria del concreto.
En septiembre, el VI Foro “Gestión de Residuos e Industria del Cemento” reunirá a actores clave de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil para discutir avances, retos y perspectivas en torno al coprocesamiento. Este tipo de espacios es esencial para construir consenso, perfeccionar políticas públicas y asegurar la continuidad de iniciativas que aspiran a consolidar una economía circular eficaz y una gestión de residuos verdaderamente sostenible en Colombia.
La consolidación del coprocesamiento podría significar un antes y un después para el país: desde la reducción sustancial de residuos en rellenos sanitarios hasta la generación de empleos verdes y la contribución decisiva a las metas nacionales de mitigación del cambio climático. El camino, sin embargo, implicará vencer barreras sociales, normativas y logísticas, articulando esfuerzos para transformar el paradigma de “desecho” en el de “recurso”.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué es exactamente el coprocesamiento y cómo se diferencia de la incineración convencional?
El coprocesamiento es una técnica utilizada principalmente en la industria cementera, en la que los residuos sólidos se emplean como sustitutos parciales de combustibles fósiles en hornos de alta temperatura. A diferencia de la incineración convencional, el coprocesamiento no solo destruye los residuos, sino que integra su valor energético y mineral en el proceso de producción de cemento, evitando la generación de cenizas residuales y reduciendo la necesidad de materias primas vírgenes. Este método cumple con estrictos controles ambientales y resulta en menores emisiones contaminantes; por ello, ha sido respaldado por entidades como la IFC y la GCCA como una estrategia sostenible de gestión residual.
¿Qué obstáculos principales impiden una mayor expansión del coprocesamiento en Colombia?
Pese a su potencial, el coprocesamiento enfrenta varios desafíos en Colombia. Por un lado, la falta de educación y cultura ciudadana respecto a la separación en la fuente disminuye la calidad y disponibilidad de residuos aprovechables. Por otro, persisten debilidades en la infraestructura logística para la recolección y transporte adecuado de estos materiales hasta las plantas de cemento. Además, el país aún carece de un marco normativo integral que incentive, regule y fiscalice adecuadamente la actividad. Superar estas barreras requerirá colaboración entre el Estado, las empresas y la comunidad, así como inversiones sostenidas en innovación, formación y políticas públicas inclusivas.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
