

Leer “La llamada. Un retrato” (Anagrama, Colección Narrativas Hispánicas, 2024), la monumental crónica de la escritora y periodista, Leila Guerriero (Argentina, 1967), desde Colombia, es un ejercicio de vértigo. Es asomarse al espejo argentino para encontrar nuestro propio reflejo distorsionado, mientras intentamos descifrar las gramáticas de nuestras propias violencias y nuestros precarios procesos de justicia transicional.
Argentina tuvo la ESMA; Colombia tiene un mapa de casas del horror. Argentina tuvo la dictadura militar; nosotros sufrimos una guerra de décadas con múltiples perpetradores. Pero en el fondo, “La llamada” nos interpela sobre la misma pregunta incómoda: ¿Qué es una víctima “pura”? ¿Y quién tiene derecho a juzgar la supervivencia?
La historia de un estigma
Esta es una historia real, llena de aristas y sombras. El libro es la reconstrucción quirúrgica, casi forense, de la vida de Silvia Labayru. A fines de los sesenta, con trece años, era una adolescente tímida, lectora, hija de una familia de militares. A esa edad ingresó en el Colegio Nacional Buenos Aires, una institución pública de gran prestigio, donde entró en contacto con agrupaciones estudiantiles de izquierda y se transformó en una militante aguerrida.
En marzo de 1976 se produjo en la Argentina un golpe de Estado. Para entonces, embarazada de cinco meses y con veinte años, Labayru integraba el sector de Inteligencia de la organización Montoneros. El 29 de diciembre de 1976 fue secuestrada por militares y trasladada a la ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionaba un centro de detención clandestino en el cual se torturó y asesinó a miles de personas. Allí parió en cautiverio. Su hija, una semana más tarde, fue entregada a los abuelos paternos.




En la ESMA, Labayru fue torturada, obligada a realizar trabajo esclavo y violada reiteradamente por un oficial. Pero Labayru sobrevivió.Y para sobrevivir, en esa “zona gris” que Primo Levi apenas pudo esbozar, tuvo que hacer cosas impensables. Entre ellas, fue forzada a representar el papel de hermana de Alfredo Astiz, un miembro de la Armada que se había infiltrado en la organización Madres de Plaza de Mayo, en un operativo que terminó con tres Madres y dos monjas francesas desaparecidas.
La liberaron en junio de 1978 y en el avión rumbo a Madrid, junto a su hija de un año y medio, pensó: «Se acabó el infierno». Pero el infierno no había terminado.
Silvia sobrevivió, pero su supervivencia se convirtió en su condena. Durante cuarenta años, no solo cargó con el terror infligido por los militares, sino con el estigma de “traidora” impuesto por sus propios compañeros de militancia. Los argentinos en el exilio la repudiaron. Abominada por quienes habían sido sus compañeros, la miraban con sospecha. La juzgaban por no estar muerta.
El análisis sociopolítico: La tiranía de la pureza
La periodista Leila Guerriero comenzó a entrevistarla en 2021, mientras se esperaba la sentencia del primer juicio por crímenes de violencia sexual cometidos en la dictadura, en el que Labayru era denunciante. A lo largo de casi dos años, habló con amigos, exparejas, hijos y compañeros de cautiverio. El resultado es este libro, que es un acta. Y en esa acta, el acusado no es solo Astiz (ya condenado), sino el tribunal moral de la izquierda y de la sociedad.
En Argentina, el libro reabre el debate sobre la memoria. Expone la crueldad de los Montoneros que, en su estructura vertical y machista, fueron incapaces de procesar que una de sus militantes sobreviviera al horror absoluto usando las únicas herramientas que le dejaron. Prefirieron verla como colaboradora antes que como víctima de una maquinaria de destrucción de la subjetividad.
En Colombia, por supuesto, la resonancia es brutal. Mientras intentamos que la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) funcione, en la sociedad seguimos aplicando los mismos códigos binarios que Labayru sufrió. Aquí, constantemente auditamos a las víctimas.
Dudamos de la mujer víctima de violencia sexual porque “¿qué hacía allá?”. Cuestionamos al secuestrado que pagó su rescate, acusándolo de “financiar a la guerrilla”. Murmuramos sobre el campesino obligado a colaborar. Exigimos una pureza ideológica y moral que es imposible de mantener cuando se vive bajo el imperio de la degradación absoluta.
“La llamada” nos demuestra que la revictimización no es solo institucional; es, sobre todo, social. Es el fracaso de la empatía. Es la comodidad de creer que, en esa misma situación, nosotros sí habríamos elegido el martirio “limpio” de la muerte.
Leila Guerriero, con su rigor periodístico que es a la vez una forma profunda de justicia, no solo reivindica la voz de Silvia Labayru. Nos obliga, como sociedad colombiana, a mirarnos en nuestra propia incapacidad de escuchar las historias complejas. Nos obliga a entender que sobrevivir no es una traición: es la victoria humana más radical frente al intento calculado de deshumanización. Este libro es un documento necesario para cualquier país que intente sanar sin simplificar su herida.
¿Qué es 'Leer es bacano'?
'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de vivir bien hoy aquí.
LO ÚLTIMO
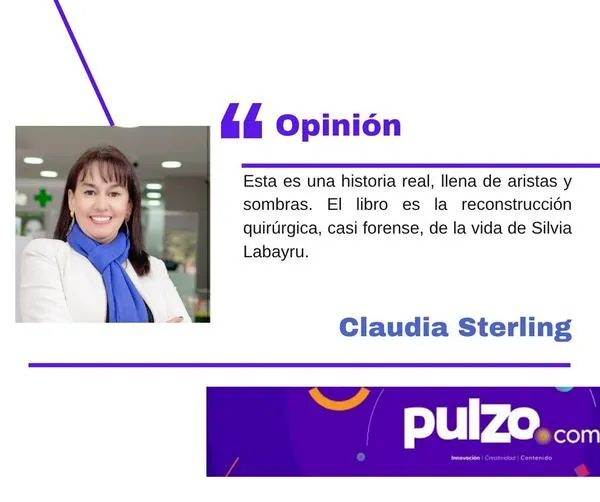
.svg)
