

Todo indica que este lunes 15 de septiembre (o incluso antes) se sabrá finalmente si Estados Unidos certifica o no a Colombia por su lucha contra el narcotráfico. Pero también todo indica que la noticia será negativa para el país, a juzgar por razones objetivas y por otras que tienen que ver con los comentarios y posturas del presidente Gustavo Petro frente a su homólogo estadounidense, Donald Trump. Una descertificación, en cambio, puede resultarle favorable al mandatario colombiano, porque verá nutrido su discurso antimperialista.
(Le interesa: Lo que sea que abatió a narcolancha en el Caribe, además de explosivos, llevaba un mensaje)
La certificación es el mecanismo que utiliza Estados Unidos para evaluar y calificar la cooperación de otros países en la lucha contra el narcotráfico, con base en criterios de eficacia en la reducción de cultivos ilícitos, la cooperación en interdicción y la implementación de políticas antidrogas. Si se trata del área cultivada con coca, Colombia le da todas las razones al país del norte para la descertificación. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en el año 2021 había 204.000 hectáreas de ese cultivo en el país; en 2022 la cifra aumentó a 230.000 hectáreas, y en 2023 (último año hasta el que hay datos) la superficie cultivada con coca llegó a 253.000 hectáreas.
En conclusión sobre la superficie cultivada, de 2021 a 2023 el número de hectáreas aumentó 10 %. Para dar una dimensión de la magnitud del problema, cálculos indican que el área sembrada con coca el país equivale a casi dos veces la superficie de Bogotá. Expertos temen que en el próximo reporte de la UNODC la cifra llegue a 300.000 hectáreas. Además, el Gobierno Nacional se había fijado como meta para el año 2025 erradicar 30.000 hectáreas de cultivos ilegales, pero a la fecha van menos de 6.000. Las cifras riñen con los criterios para la certificación.

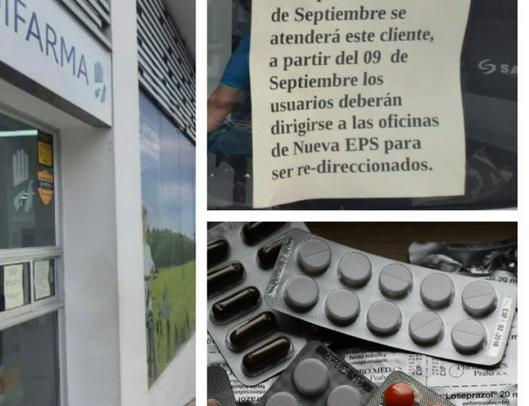


Gobierno de Petro se defiende hablando de incautaciones
Con todo, la canciller Rosa Villavicencio aseguró que el Gobierno Nacional está “haciendo las tareas” y hasta aseguró que ha “sobrepasado los indicadores”. Y ante la cruda realidad de los datos objetivos, prefirió poner el tema en otro plano, en otra ‘objetividad’: “Es una decisión política también y eso le corresponde a Estados Unidos, porque nosotros defendemos la soberanía de nuestro territorio, y seguramente eso pueda causar alguna situación de tensión. Pero la certificación, si se mira desde lo que nosotros hemos hecho, desde el compromiso, y el coste social que ha tenido en vidas y en muertes de militares, pues lo justo sería mantener la certificación, y esperamos que eso se mire con esa objetividad”.
En su defensa, el Gobierno Nacional ha querido mostrar ante la comunidad internacional que las autoridades colombianas han aumentado las incautaciones de alijos de cocaína. Pero ese es apenas uno de los eslabones de la cadena del narcotráfico. El aumento en las incautaciones no es un indicador absoluto de la lucha contra ese delito. Incluso, a juzgar por varios analistas, el dato puede ser, por el contrario, un indicador claro del incremento de la actividad narcotraficante: ante el acrecentamiento de la producción de cocaína es natural que se presente también una subida en las incautaciones. No hay una afectación real al negocio ilícito que sigue acumulando ingentes cantidades de recursos.
Precisamente, la incautación fue el principal argumento con que llegaron esta semana a Washington —para tratar de revertir la virtual descertificación— el comandante de las Fuerzas Armadas, almirante Francisco Cubides, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, que se reunieron con congresistas demócratas y republicanos, y con el director de la DEA. Pero su viaje resultó evidentemente tardío, porque la decisión seguramente ya estaba tomada. Este lunes solo será informada ¿A qué fueron entonces, si, además, el país no tiene mucho que mostrar en su lucha contra el narcotráfico? Su visita tuvo más bien el aspecto de un requisito por llenar.
También resultó tardío (y antitécnico) el anuncio del presidente Petro esta semana de volver a la fumigación (algo que en el pasado cuestionó con radicalidad) de cultivos ilícitos en las zonas en donde se produzcan asonadas contra los soldados. Si bien la medida fue concebida en clave de castigo a las comunidades agresivas, y no con el propósito de combatir efectivamente el narcotráfico, se produjo en el contexto de la inminencia del anuncio de la descertificación por parte de Estados Unidos. Claramente fue un globo porque ese método está prohibido por la Corte Constitucional desde el 2015.
Y es más globo aún si se considera que el único producto autorizado en Colombia para fumigar es el glifosato, y que si se quisiera hoy emplear ese u otro elemento se tardaría dos años tramitando la licencia, haciendo la consulta previa (requisito indispensable exigido por la Corte) y buscando una entidad certificadora diferente a la Policía Nacional. Guardando las proporciones, el presidente Petro se parece a Nicolás Maduro, que, ante la amenaza por la operación militar de Estados Unidos en el Caribe, lanzó una puesta en escena con videos de miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas descubriendo alijos de droga en las playas y destruyendo supuestos laboratorios.
Tono de Gustavo Petro contra Donald Trump no ayuda
Pero hay otros factores, si se quiere subjetivos o políticos, que dan pie a una descertificación de Estados Unidos. De un lado, la actitud retadora y pendenciera del presidente Petro contra su homólogo estadounidense, y ahora especialmente por alinearse aún más con el régimen de Maduro, que enfrenta la presión de Trump. Al respecto, el mandatario colombiano ha dicho cosas de este tipo: “¡¿Cómo vamos a permitir una invasión a Venezuela?!”; “Los gringos están en la olla. Si piensan que invadiendo Venezuela resuelven su problema, meten a Venezuela en el caso de Siria, solo que, con el problema, se arrastran a Colombia lo mismo […]”; “El gobierno de EEUU si respeta el derecho internacional tiene todo mi apoyo, pero si lo rompe, toca rehacer nuestra colaboración”.
De otro lado, escuchando estas expresiones, está una administración estadounidense que, por ejemplo, acaba de renombrar su Departamento de Defensa por Departamento de Guerra, y eso dice mucho. El gobierno de Trump, a diferencia del de Joe Biden, prioriza el garrote sobre la zanahoria y ha dado muestras suficientes de que busca imponerse usando todo tipo de medidas. Así, la virtual descertificación se daría en el contexto de la presión que está ejerciendo Estados Unidos sobre Venezuela, por lo que, para los intereses de Colombia, lo peor que ha estado haciendo el presidente Petro son sus manifestaciones a favor de Maduro y contra Estados Unidos.
Hay una línea de análisis que, sin embargo, ve en la operación de Estados Unidos en el Caribe más bien una oportunidad para que Colombia sea certificada pues le serviría a Trump como factor de presión sobre el régimen de Maduro. Una Colombia certificada podría ayudar a aislar —más allá de las manifestaciones del presidente Petro de solidaridad con Maduro— a una Venezuela descertificada desde el 2020. También se debilitaría el espíritu de ‘unidad’ que podría despertar entre dos países descertificados.
Si la operación de Estados Unidos en el Caribe es contra el narcotráfico, el Gobierno Petro tomó también esta semana otra decisión que riñe con la perspectiva de la administración Trump: le dio reconocimiento de grupo armado organizado a la banda criminal ‘Clan del Golfo’, a la cual, en adelante, desde el Gobierno, se mencionará como ‘Ejército Gaitanista de Colombia’. El nuevo estatus de esa organización —que para Estados Unidos es el mayor cartel narcotraficante de Colombia y desde comienzos de este año lo tiene en su lista de organizaciones terroristas de Latinoamérica— sería producto de su fortalecimiento en al menos 314 municipios en 24 departamentos del país.
Así que las condiciones objetivas ni subjetivas auguran un desenlace favorable para Colombia en materia de certificación de Estados Unidos. De ser descertificado, el país enfrentaría sanciones como suspensión de ayuda económica y militar, restricciones comerciales y posibles afectaciones a la percepción de Colombia ante inversionistas y organismos internacionales (Estados Unidos es el único país con poder de veto en el Fondo Monetario Internacional). Por ejemplo, cuando Colombia fue descertificada en 1996 y 1997, se redujeron los fondos para programas de seguridad y desarrollo, y eso afectó la capacidad para combatir el narcotráfico y promover alternativas económicas para los cultivadores de coca.
Perdería Colombia, pero quizá gane el presidente Petro, que vería un sustento adicional para apuntalar su discurso antimperialista, siempre útil a la hora de agitar las bases petristas. Sería un factor oportuno en el ambiente preelectoral que está viviendo el país. Resulta sencillo anticipar cuál será el tono de las palabras del jefe de Estado colombiano si Estados Unidos descertifica a Colombia.
¿Qué dijo Gustavo Petro sobre tensión entre Estados Unidos y Ecuador?
El presidente Gustavo Petro encabezó en Puerto Asís, Putumayo, el acto protocolario de destrucción de material bélico entregado por la disidencia conocida como Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), como parte de los avances hacia la paz total.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO

.svg)
