Noticias de Manizales y Caldas: todo en actualidad, investigación, deportes, vías y noticias de la región en La Patria.
La reciente condena en ausencia dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pasto contra el Comando Central (COCE) del Ejército de Liberación Nacional (ELN) marca un episodio determinante en el análisis del conflicto armado colombiano. El tribunal concluyó que el COCE es responsable de los delitos de homicidio en persona protegida, rebelión y desaparición forzada de tres exguerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC): William Rivera, Johan Silva Paz y José Luis Cortez Cabezas. Los hechos ocurrieron en enero de 2018, en el departamento de Nariño, territorio estratégico donde convergen actores armados ilegales, y donde la violencia se ha mantenido pese al Acuerdo de Paz firmado en 2016. La sentencia impone una condena de 702 meses de prisión y multas a figuras como Nicolás Rodríguez Bautista ("Gabino") e Israel Ramírez Pineda ("Pablo Beltrán"), ambos líderes del COCE, y a cabecillas regionales como los del Frente Comuneros del Sur, de acuerdo con los datos presentados en el artículo original.
La trascendencia del fallo se hace más evidente en el marco del posacuerdo, un periodo donde, lejos de disminuir, la violencia contra excombatientes reincorporados ha continuado e incluso aumentado en zonas específicas. Datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) señalan que 471 exintegrantes de las FARC han sido asesinados desde 2016, de los cuales 43 corresponden a Nariño, lugar donde confluyen intereses del ELN y de disidencias guerrilleras. Esta región constituye un reflejo de la fragilidad del proceso de paz y de la persistencia de dinámicas de poder ilegales.
Este fallo judicial coincide con un periodo de fuertes dificultades para el reinicio del diálogo de paz entre el gobierno de Gustavo Petro y el ELN. Según información de la Fiscalía y comunicados oficiales citados en el artículo, aunque los acercamientos retomados en 2022 en Caracas generaron expectativas de avances, los diálogos se suspendieron en julio de 2024, tras reiterados hechos de violencia atribuibles al ELN, particularmente en el Catatumbo. Pablo Beltrán, jefe negociador del ELN y también condenado en la misma sentencia, simboliza la tensión reinante entre la búsqueda de soluciones políticas y la persistencia de acciones armadas.
Mientras tanto, los procedimientos de negociación con el frente regional Comuneros del Sur muestran progresos: según una comunicación oficial de Gobierno, en abril de 2024 se pactó la entrega y destrucción de armamento, un paso concreto en la búsqueda de la desmilitarización de ciertos grupos, aunque estos logros aún son limitados y enfrentan serias dificultades asociadas a la fragmentación del poder armado ilegal en Colombia.


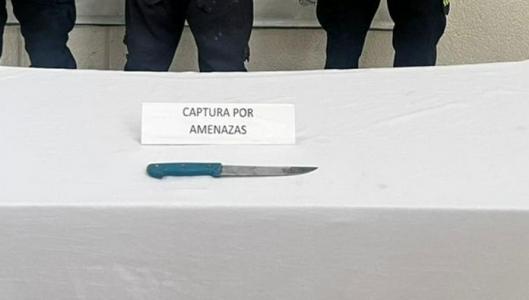

La decisión del juzgado se inserta en una realidad de violencia persistente y desafíos para la consolidación de la paz, donde expertos y organismos internacionales como Human Rights Watch (2023) y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP) muestran la importancia de atacar la impunidad y de proteger a quienes participaron en procesos de reincorporación. La reiterada supervivencia de grupos armados ilegales, tal como señala el informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en 2024, evidencia la vulnerabilidad del control estatal en regiones críticas para economías ilícitas y control territorial, como Nariño.
La sentencia, citada por medios como The New York Times y analizadores políticos nacionales, va más allá de la sanción penal; es un llamado de atención sobre la necesidad de fortalecer el Estado de derecho y de renovar los esfuerzos para asegurar garantías y protección a excombatientes. Constituye, además, una advertencia a la comunidad internacional acerca de los retos inherentes a la construcción de paz en Colombia y al riesgo de que la violencia se cronifique si no se refuerzan mecanismos eficaces de protección e implementación de los acuerdos.
En definitiva, el proceso judicial contra el COCE del ELN se presenta como un avance dentro de un contexto de violencia estructural, con negociaciones de paz estancadas y grandes retos pendientes para salvaguardar los derechos humanos y avanzar hacia la reconciliación nacional.
¿Cuál es el papel de la justicia transicional en el proceso de paz colombiano?
La justicia transicional constituye uno de los pilares para abordar los crímenes cometidos durante el conflicto armado, permitiendo procesos jurídicos especiales para quienes participaron en hechos delictivos en ese contexto. Este tipo de justicia busca garantizar derechos de las víctimas, la verdad, la reparación y evitar la repetición de la violencia. En la coyuntura actual, donde persisten agresiones contra excombatientes, el fortalecimiento de la justicia transicional y su adecuada implementación resultan primordiales para consolidar el proceso de reincorporación y la estabilidad institucional. Además, su efectividad incide directamente en la confianza que los diferentes actores depositan en los mecanismos de paz.
¿Qué significa “homicidio en persona protegida” en la justicia colombiana?
El término “homicidio en persona protegida” se refiere al asesinato de individuos considerados bajo especial protección en contextos de conflicto armado, como excombatientes desmovilizados, civiles, agentes humanitarios, entre otros. Según el marco legal colombiano, este delito agrava la responsabilidad penal de los perpetradores, al atentar de manera directa contra quienes gozan de garantías específicas por parte del Estado y del Derecho Internacional Humanitario. La tipificación de esta conducta refuerza la necesidad de salvaguardar la vida e integridad de aquellos que han dejado las armas o no participan directamente en hostilidades.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
La llegada de Petro a la Casa Blanca
El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO


.svg)
