La obra de Rodolfo Jaramillo Ángel (1921-1980) constituye un referente invaluable para comprender la vida cotidiana y la identidad de los habitantes del Eje Cafetero colombiano. Recogida en la Biblioteca de Autores Quindianos (tomo 14, 2011), su producción literaria y antropológica no solo revive la nostalgia por el pasado local, sino que enfatiza la importancia de las historias anónimas que conforman el entramado cultural y social del territorio, según remarcan sus editores José Rodolfo Rivera y Luis Eduardo Marulanda.
Jaramillo Ángel es descrito por sus editores como un observador sensible, capaz de vivir primero su ciudad para más tarde narrarla con inigualable autenticidad. Su obra fusiona lo popular, lo humorístico y lo mítico, delineando un retrato complejo de la idiosincrasia provincial. Reconocer estos rasgos permite fortalecer el sentido de pertenencia en la comunidad, que encuentra en las voces anónimas de la calle una imagen fiel de sí misma, alejada de los relatos oficiales.
Un ejemplo notable es la crónica “Dulzaina encantada”, donde el autor evoca a una anciana tocando la dulzaina —un instrumento de viento de raíces europeas, asociado a la tradición popular— en las calles de Calarcá. A través de una narración poética, Jaramillo Ángel dota de humanidad y profundidad a esta figura vulnerable, mostrando cómo el paso del tiempo altera el cuerpo pero no el espíritu. El relato invita a cuestionar la tendencia social a invisibilizar a estos personajes, fenómeno persistente en el paisaje urbano.
La importancia de rescatar a estas figuras anónimas está respaldada por investigaciones en sociología urbana y patrimonio cultural. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2022), prestar atención a estos actores fortalece la inclusión y el tejido social, especialmente en contextos de modernización acelerada que tienden a uniformar las experiencias urbanas.


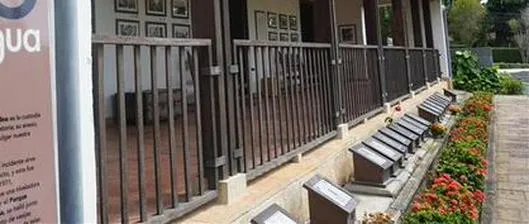

Asimismo, el artículo recoge una experiencia personal con un dulzainero en Armenia en el año 2012, cuya precaria condición pone en evidencia las dificultades comunes a los músicos ambulantes. El Instituto Distrital de las Artes (Idartes, Bogotá, 2024) ha identificado a la música callejera como un patrimonio inmaterial que, sin embargo, enfrenta constantes desafíos en términos de protección social y reconocimiento formal.
Esta realidad se enlaza con procesos recientes de transformación urbana, como la implementación del corredor cultural “Cielos Abiertos” en Armenia, concebido para dignificar el arte callejero y ofrecer espacios a artistas populares, incluidos músicos, mimos y bailarines. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (2023), estas estrategias responden a tendencias internacionales de gestión cultural urbana que consideran el arte comunitario como un motor de revitalización social y económica.
Desde una perspectiva ética y periodística, otorgar voz y visibilidad a personajes marginados exige un periodismo riguroso y sensible, capaz de conectar la experiencia local con dimensiones sociales más amplias. Tal como indica el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), estas investigaciones deben sustentarse en fuentes primarias, testimonios y análisis contextualizados, superando la mirada superficial para propiciar un diálogo sobre identidad y políticas culturales inclusivas.
En este sentido, la relectura de la obra de Jaramillo Ángel no solo rescata el pasado del Eje Cafetero, sino que plantea un reto a la sociedad y a los medios actuales: involucrarse críticamente con el presente y reconocer el aporte silencioso de quienes, desde el anonimato, sostienen la identidad y la vitalidad cultural de la región.
¿Por qué la música callejera es considerada patrimonio inmaterial?
La música callejera, según el Instituto Distrital de las Artes (Idartes, Bogotá, 2024), constituye una tradición viva transmitida de generación en generación, que refleja la creatividad, la memoria y la resistencia de los sectores populares. Este tipo de manifestación artística contribuye a la diversidad cultural, adaptándose a los cambios sociales y urbanos y promoviendo el sentido de pertenencia. La consideración de patrimonio inmaterial implica reconocer su valor simbólico, más allá de lo material, y la necesidad de protegerla frente a riesgos como la marginación social o la falta de reconocimiento institucional.
¿Qué significa patrimonio inmaterial?
El término “patrimonio inmaterial” hace referencia a las prácticas, expresiones, conocimientos y habilidades transmitidos entre generaciones, que forman parte integral de la identidad de una comunidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) enfatiza que este patrimonio abarca tradiciones orales, celebraciones, conocimientos tradicionales y manifestaciones artísticas. Reconocerlo permite resguardar no solo monumentos o objetos tangibles, sino también los saberes y prácticas que constituyen la riqueza cultural de una sociedad.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
