Portal de economía y negocios especializado en información del dólar, bolsas de valores, inversiones, otros mercados de capitales, indicadores económicos, criptomonedas, empresas y economía de bolsillo, entre otros temas del día a día.
La segunda etapa del Túnel de Oriente, uno de los proyectos viales más ambiciosos en el oriente del departamento de Antioquia, logró recientemente el cierre financiero por un monto de 1,8 billones de pesos. Este hito fue posible gracias a la sinergia entre Odinsa Vías —una plataforma conformada por la empresa Odinsa y Macquarie Asset Management— y la Concesión Túnel Aburrá Oriente. El respaldo de instituciones como Bancolombia, Grupo Aval, la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) y Davivienda consolidó la base económica para garantizar la continuidad de las obras, permitiendo disponer de recursos para activar totalmente los frentes de trabajo y facilitar el prepago de deudas adquiridas anteriormente. Según información proporcionada por la concesionaria y validada por medios especializados y organismos como la Cámara Colombiana de Infraestructura, se trata de una operación financiera robusta caracterizada por la confianza de los actores del sector financiero.El esquema de financiación se compone de créditos estructurados en IBR (Indicador Bancario de Referencia, una tasa de referencia para operaciones de crédito en Colombia) y UVR (Unidad de Valor Real, mecanismo de actualización con base en la inflación), integrando además un componente sostenible sujeto a verificación por entidades internacionales. Esto señala el compromiso de la concesión no solo con el desarrollo vial, sino también con la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, aspectos avalados por la certificación de infraestructura carbono neutral con la que ya cuenta la operación actual, un estándar especialmente relevante ante los retos medioambientales de la región y los requisitos de organismos internacionales para proyectos de infraestructura.
De acuerdo con Mauricio Ossa, presidente de Odinsa, la demanda por el paquete financiero recibido casi duplicó el monto necesario, reflejando la fortaleza y la proyección de un proyecto que demanda gran inversión y genera grandes expectativas por su impacto potencial en la movilidad y economía del Oriente antioqueño. Por su parte, Carlos Preciado, gerente de la concesión, resaltó que gracias a estos recursos se podrá avanzar sin contratiempos y cumplir los cronogramas establecidos. Hasta la fecha, el avance de la obra es del 12%, lo que marca el inicio de una etapa de construcción más dinámica e integral.
Las obras previstas en esta segunda fase son de gran complejidad técnica y estratégica: el revestimiento y pavimentación del túnel Santa Elena 2, de 8,2 kilómetros, la construcción de un segundo túnel (Seminario 2) de 780 metros, la edificación de aproximadamente 4,5 kilómetros de viaductos, así como la rehabilitación y ampliación de infraestructuras conexas como el viaducto Sajonia y los accesos hacia la vía Loreto, mejorando la conectividad con corredores clave como la ruta Las Palmas. Este conjunto de intervenciones responde a la necesidad de aliviar el tráfico en rutas tradicionales y potenciar el flujo de personas y mercancías, factores críticos para el crecimiento económico del oriente antioqueño, un área en expansión tanto turística como productiva.
El impacto socioeconómico del proyecto es considerable. Según la Cámara Colombiana de Infraestructura, se proyecta la creación de más de 2.000 empleos directos durante los aproximadamente tres años y medio de duración de la obra. Además, la alianza entre entidades públicas y privadas, como la Gobernación de Antioquia, Grupo Argos y Macquarie Asset Management, es vista como un modelo replicable que aprovecha capital privado bajo modelos de concesión para maximizar beneficios sociales y económicos en regiones que históricamente han carecido de inversión en infraestructura de calidad.



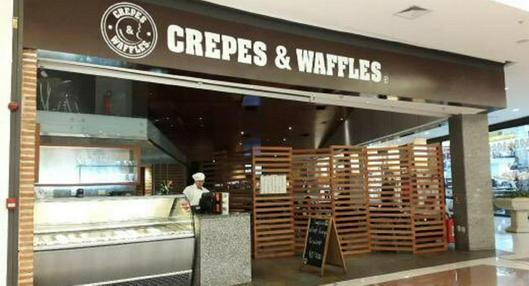
Antes de alcanzarse el cierre financiero, ya se habían adelantado actividades sociales y ambientales junto a la Gobernación de Antioquia, buscando minimizar los impactos negativos en comunidades y entornos naturales, además de ejecutar obras tempranas en las cimentaciones de puentes estratégicos ubicados en Rionegro y Medellín (Sajonia 2 y Bocaná 2, respectivamente). El avance del Intercambio Vial Aeropuerto JMC, con un 96% de progreso y una apertura anticipada, evidencia el compromiso con habilitar infraestructura complementaria y mejorar la movilidad hacia zonas estratégicas del departamento.
Este proceso responde a una tendencia internacional: la participación conjunta de actores públicos y privados para financiar y operar infraestructuras complejas, repartiendo riesgos y beneficios y promoviendo la sostenibilidad, como lo resaltan organismos como el Banco Mundial. Así, la segunda etapa del Túnel de Oriente se convierte en un referente para futuros proyectos en Colombia, por su enfoque en la responsabilidad financiera, ambiental y social, y su contribución tangible al desarrollo económico regional y a la calidad de vida de sus habitantes.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Cómo se garantiza que los proyectos de infraestructura cuenten con criterios ambientales y sociales reales y verificables?
Esta pregunta cobra relevancia en un contexto donde la infraestructura verde y la sostenibilidad son condiciones cada vez más exigidas por bancos, organismos multilaterales y la ciudadanía. Aunque el proyecto presume de certificación de carbono neutral, para los lectores resulta fundamental comprender los mecanismos y metodologías con los cuales los estándares ambientales y sociales son medidos, auditados y controlados a lo largo de la vida útil de este tipo de obras. La aplicación rigurosa de criterios ambientales y de consulta social es clave para evitar impactos negativos no previstos y garantizar la aceptación por parte de las comunidades aledañas.
El interés por este tema también surge porque muchas veces, en la historia reciente de grandes proyectos de infraestructura en Colombia, los compromisos de sostenibilidad han sido insuficientes o percibidos como “simples trámites”. La vigilancia por parte de la opinión pública, las entidades de control y los organismos multilaterales es un elemento fundamental para asegurar que más allá de los requisitos legales, existan procesos de monitoreo independiente y cumplimiento efectivo durante y después de la construcción de los proyectos viales.
¿Qué es una alianza público-privada y por qué es fundamental en obras de infraestructura vial?
La pregunta surge porque la modalidad de alianza público-privada (APP) es un mecanismo fundamental para el financiamiento y ejecución de megaproyectos viales en Colombia y otros países de la región. Bajo este esquema, el sector privado asume parte del riesgo, invierte capital y opera o mantiene la infraestructura a cambio de concesiones o ingresos futuros, mientras que el sector público supervisa, regula y puede cofinanciar según lo pactado.
Las APP se consideran una vía efectiva para superar las restricciones de inversión estatal y permitir una mayor innovación y eficiencia en la construcción y operación de obras críticas. Comprender cómo funcionan, sus beneficios y sus desafíos, es esencial para cualquier ciudadano interesado en el futuro de la conectividad, movilidad y desarrollo de su región. Además, el escrutinio sobre el cumplimiento de compromisos y la rendición de cuentas en este tipo de modelos es una preocupación muy vigente, dada la magnitud de los recursos involucrados y el impacto en el bienestar colectivo.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
