Sara Millerey González Borja, una mujer trans asesinada brutalmente en Bello, Antioquia, el 4 de abril pasado, se ha convertido en símbolo de la violencia que sufre la población transgénero en Colombia. El crimen, caracterizado por un grado extremo de brutalidad —con torturas y fracturas antes de ser arrojada a la quebrada La García—, reveló una vez más la vulnerabilidad en la que viven miles de personas trans en el país. Según informaron medios locales citando fuentes judiciales, dos hombres identificados como alias “Teta” y “Chuky” fueron acusados formalmente de homicidio agravado y tortura, esperando juicio en enero de 2026.
Este triste episodio refleja una realidad sistemática: la violencia contra personas LGBTIQ+ (sigla que agrupa a lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, intersexuales, queer y otras identidades) en Colombia alcanza cifras alarmantes. De acuerdo con Caribe Afirmativo, una Organización No Gubernamental (ONG) local que documenta estos casos, cada año se registran decenas de asesinatos, donde las mujeres trans se ven especialmente afectadas por estigmatización, exclusión social y laboral. Incluso, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio en Colombia ha informado que hasta el 70% de los casos quedan sin la debida judicialización, perpetuando un ciclo de silencio e impunidad.
En zonas como Bello y Medellín se entrecruzan factores de riesgo adicionales: la presencia de actores armados ilegales y la marginalización histórica de la población LGBTIQ+. Human Rights Watch ha documentado cómo la falta de políticas públicas y la carencia de capacitación en derechos humanos para funcionarios estatales profundizan la desprotección de estas comunidades. Aunque la imputación formal de los presuntos agresores de Sara sugiere un avance, no garantiza ni la erradicación de la violencia ni el respeto a los derechos de las personas trans en la región.
El carácter agravado de los delitos por los que se acusó a los implicados —homicidio agravado y tortura con circunstancias de mayor punibilidad— constituye un reconocimiento judicial de la especial vulnerabilidad de las víctimas. Según documentos de la Corte Constitucional de Colombia, este tipo de agravantes se alinean con principios internacionales, como los recogidos en la Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, que Colombia ratificó. Sin embargo, la lentitud en el proceso judicial y la falta de mecanismos efectivos para proteger a testigos y familiares mantienen un clima de inseguridad y desconfianza.

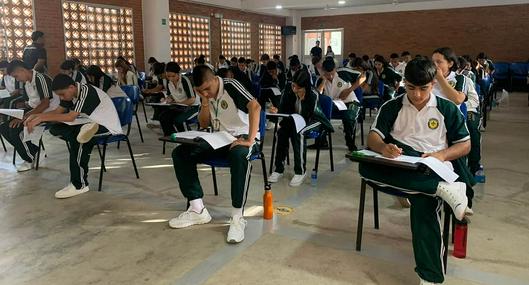



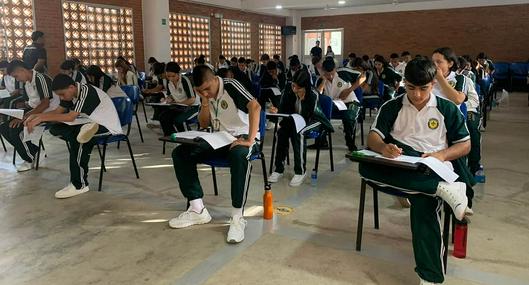


Ante este panorama, organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reiterado la necesidad de fortalecer las estrategias de prevención y respuesta estatal. Las recomendaciones incluyen campañas educativas, formación específica para policías y la creación de refugios seguros. Expertos en violencia estructural destacan que el estigma social que enfrentan las personas trans no solo aumenta su exposición a la violencia, sino que dificulta su acceso a salud, educación y empleo, perpetuando círculos de exclusión.
Asimismo, el periodismo que cubre estos hechos enfrenta el reto de trascender el relato sensacionalista. Como lo señala María Teresa Ronderos, periodista de investigación, la rigurosidad al contrastar fuentes y recoger testimonios directos es determinante para construir un relato que fomente la empatía y visibilice los retos reales de la comunidad trans, promoviendo así transformaciones culturales y sociales.
El caso de Sara Millerey González Borja, por tanto, subraya la urgente necesidad de que la sociedad y el Estado colombiano avancen hacia la erradicación de la violencia estructural contra las personas trans, garantizando justicia efectiva e inclusión social con enfoque en derechos humanos.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Qué significa “homicidio agravado” y cómo se aplica en casos de violencia contra población vulnerable?
El término “homicidio agravado” se refiere a un asesinato en el cual existen circunstancias que aumentan la gravedad del delito, como la condición de vulnerabilidad de la víctima, la tortura previa al asesinato o la intención discriminatoria detrás del crimen. En Colombia, la Corte Constitucional ha reconocido que cuando la víctima pertenece a poblaciones históricamente discriminadas, como las personas trans, el hecho adquiere un agravante jurídico. Esto implica condenas más severas y envía un mensaje sobre la necesidad de mayor protección estatal hacia estos grupos. Entender estos agravantes permite dimensionar el impacto social y legal de casos como el de Sara Millerey González Borja.
¿Por qué es importante la capacitación de las autoridades en derechos humanos para garantizar protección a población LGBTIQ+?
La formación de funcionarios públicos, policías y operadores judiciales en derechos humanos es crucial ante la persistencia de violencia y discriminación contra personas LGBTIQ+. Sin esta capacitación, muchas víctimas enfrentan revictimización e insensibilidad institucional, lo que reduce las posibilidades de una investigación eficaz y recuperación justa. Organismos internacionales como la CIDH recomiendan que los estados implementen programas de formación para sensibilizar a quienes imparten justicia y resguardan la seguridad pública, creando entornos más seguros para la población LGBTIQ+ y promoviendo una cultura de respeto y equidad.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
