Nubia Amparo Rojas Carvajal y su esposo Daiky Leivis Orejuela Asprilla desaparecieron en circunstancias aún inexplicables en el corregimiento San Antonio de Prado, una zona rural que, como muchas en Colombia, enfrenta altos índices de inseguridad y falta de control estatal. La alarma de sus familiares se encendió cuando Nubia dejó de ser vista el 15 de agosto y, dos días después, Daiky también desapareció. La esperanza de sus seres queridos se resquebrajó cuando la Policía informó el hallazgo del cadáver de Nubia el 18 de agosto, en un avanzado estado de descomposición, en las zonas rurales de Yarumal, Norte de Antioquia, según confirmó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, aún no se conocen las causas precisas de su muerte debido al deterioro del cuerpo, lo que deja a la familia en una dolorosa incertidumbre.
Entretanto, los allegados de Daiky mantienen la búsqueda, marcada por la angustia y la repetición de un trágico patrón familiar: el hermano mayor de Daiky desapareció hace 31 años y nunca se supo de su paradero. Este antecedente familiar profundiza la desesperación y el dolor, evidenciando cómo la violencia y la inseguridad en regiones rurales colombianas han dejado heridas abiertas por generaciones, muchas veces sin abordaje ni justicia efectiva.
El caso ocurre en un contexto nacional alarmante. De acuerdo con cifras del Registro Nacional de Víctimas de Colombia, hasta el cierre de 2024 se contabilizaban cerca de 97,000 personas desaparecidas en el país. Muchas de estas desapariciones tienen lugar en contextos de violencia asociada a conflictos entre grupos armados ilegales y disputas territoriales, especialmente en departamentos como Antioquia y Meta. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia, la lentitud y falta de resultados en los procesos judiciales agravan la situación, impactando duramente a las familias que deben enfrentar la burocracia institucional y la ausencia de respuestas claras.
El drama que rodea a Nubia y Daiky no es un episodio aislado. Desde los años 80, la violencia política y el conflicto armado han dejado un rastro doloroso de desapariciones, según recuerda Human Rights Watch. En muchos casos, la impunidad y la dificultad para acceder a justicia han perpetuado el sufrimiento de comunidades rurales, donde el miedo y la desconfianza hacia las autoridades siguen siendo parte de la vida cotidiana.

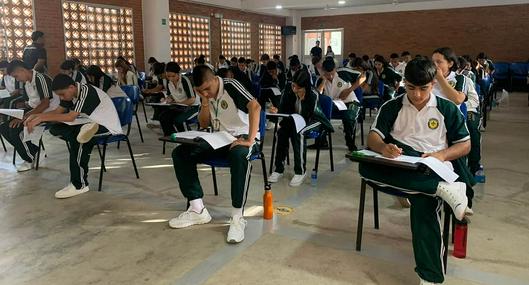



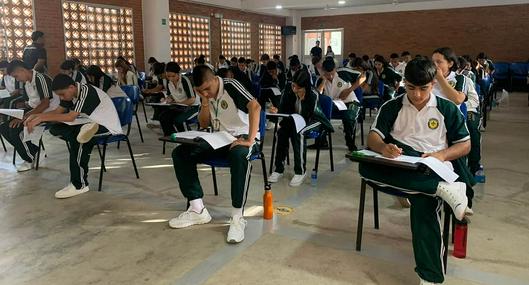


Adicionalmente, la imposibilidad de dictaminar la causa de muerte de Nubia evidencia limitaciones técnicas en Colombia, especialmente en zonas apartadas donde Medicina Legal enfrenta carencias de recursos y personal. Informes del propio Instituto Nacional de Medicina Legal destacan estos obstáculos para investigar y judicializar los casos, lo que a menudo deja a las familias sin respuestas.
La respuesta estatal frente a la crisis de las desapariciones ha sido motivo de señalamientos por parte de organismos como Amnistía Internacional, que subraya la urgencia de dotar a las entidades encargadas de mecanismos eficaces, recursos adecuados y acompañamiento integral a las familias. Las víctimas directas y sus allegados, como expresó la hermana de Daiky en entrevista con Q’HUBO, reclaman el derecho fundamental a la verdad, justicia y reparación, frente al vacío y el sufrimiento que deja la desaparición de un ser querido.
Este tipo de tragedias también evidencia el rol fundamental del periodismo de investigación. Voces como la de María Teresa Ronderos, citada por la Fundación Gabo, proponen el cruce meticuloso de fuentes, el uso de tecnología y la consulta a expertos para arrojar luz sobre casos complejos. Plataformas analíticas como NINA pueden contribuir a visibilizar patrones y facilitar la identificación de vínculos no detectados por las autoridades.
El caso de Nubia Amparo y Daiky Leivis es un recordatorio urgente de la necesidad de fortalecer la capacidad investigativa estatal, así como de ofrecer atención humana y sostenida a los afectados. Solo una respuesta integral puede mitigar la impunidad y ayudar a reparar las fracturas sociales generadas por las desapariciones forzadas en Colombia.
Preguntas frecuentes relacionadas
¿Cómo se registran oficialmente las desapariciones en Colombia y quiénes pueden reportarlas?
El registro oficial de desapariciones en Colombia se realiza principalmente a través del Registro Nacional de Desaparecidos, gestionado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y otras entidades estatales. Cualquier familiar o persona cercana, incluso autoridades locales y organizaciones sociales, puede denunciar y reportar la desaparición ante la Fiscalía General de la Nación o la Policía Nacional. Este procedimiento es fundamental para activar los protocolos de búsqueda y poner en marcha medidas legales y de protección para la víctima y su entorno. La importancia de un registro preciso radica en facilitar la localización y garantizar los derechos de las víctimas y sus familias, además de alimentar las bases de datos nacionales e internacionales orientadas a la prevención y esclarecimiento de estos hechos, según informes del Centro Nacional de Memoria Histórica.
¿Qué es la desaparición forzada y cómo se diferencia de una desaparición voluntaria?
La desaparición forzada es una grave violación de derechos humanos definida como la privación de libertad de una persona por parte de agentes estatales, particulares o grupos armados con la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa de reconocer dicha privación o de dar información sobre el paradero de la víctima. Esto la diferencia de una desaparición voluntaria, donde la persona se ausenta deliberadamente sin existir un crimen. En el contexto colombiano, la desaparición forzada suele estar estrechamente asociada con el conflicto armado interno, la violencia política y el accionar de grupos ilegales, lo que agrava la complejidad para investigar y sancionar a los responsables, según Amnistía Internacional y la legislación nacional.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
