El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El documento firmado el 2 de octubre de 2025 por representantes de “Los Pepes” y “Los Costeños” en la cárcel La Picota, en Bogotá, marca un episodio sin precedentes en la historia reciente del conflicto urbano en Barranquilla y el departamento del Atlántico. Esta tregua, inédita entre estructuras criminales que carecen de agenda política, remece el panorama de la violencia local, caracterizado por luchas de poder asociadas a delitos como la extorsión, el tráfico de armas y el microtráfico, según registros del Observatorio de Drogas de Colombia (ODIC).
Una mirada retrospectiva sobre la región, relatada por la Fundación Paz y Reconciliación, revela que la confrontación entre bandas viene dominando la vida urbana desde hace más de veinte años. En ese lapso, la violencia se ha fortalecido como eje de la economía informal: más del 30% de este sector en Barranquilla, según el ODIC, se halla vinculado directamente a economías ilegales. El control carcelario se volvió una constante, como lo demuestra el Censo Nacional de Penitenciarías 2023, donde seis de cada diez reclusos en Bogotá, asociados al crimen organizado, provienen de la Costa Caribe, evidenciando la influencia de líderes que, incluso desde prisión, determinan el rumbo de estas organizaciones.
Lo novedoso del acuerdo radica en su estructura y en el papel que asumió el Gobierno como mediador, pero sin la presencia del Consejero de Paz, lo que deja incógnitas acerca de la solidez institucional del proceso —según análisis realizados por Insight Crime—. Nunca antes un pacto de este tipo había involucrado exclusivamente a bandas delincuenciales, desmarcadas totalmente de causas ideológicas; en el pasado, los acuerdos solían implicar a guerrillas o grupos paramilitares, con diferentes resultados y mecanismos de seguimiento.
El texto del acuerdo destaca cuatro compromisos: desarme progresivo, salida de menores de edad de las filas criminales, migración hacia actividades legales e implementación de proyectos de resocialización. No obstante, reportes de la Red de Periodismo de Investigación de Universidades Colombianas (RPIUC) y El Tiempo advierten sobre el frágil historial de estos pactos; en otros contextos como Medellín y Cali, promesas similares se incumplieron rápidamente, sin afectar significativamente los índices de homicidio.
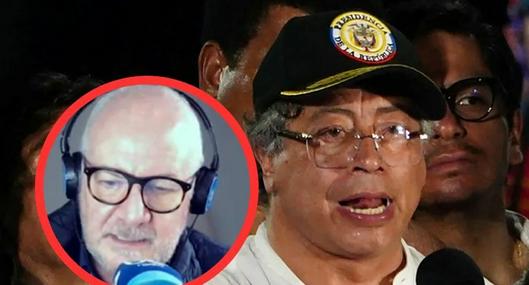
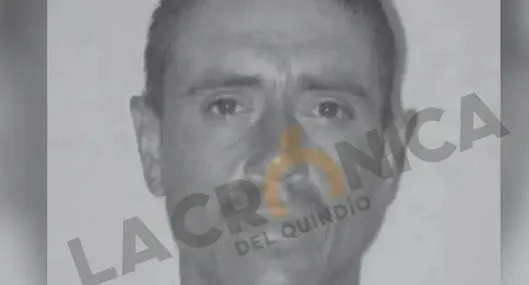


La sociedad civil y los medios de comunicación tienen un papel clave en la vigilancia del cumplimiento, enfatizó el Instituto para la Paz y la Democracia de la Universidad Autónoma del Caribe. Sin mecanismos formales de reparación a víctimas y con un Estado aún ausente en los barrios más afectados, la desconfianza persiste. Datos del Centro de Estudios de Seguridad y Democracia (CESDA) ilustran la magnitud del conflicto: solo en 2024, más de 300 asesinatos en Barranquilla y el Atlántico derivaron de disputas entre estas bandas.
Expertos de la Fundación Ideas para la Paz y la Universidad de los Andes sostienen que el éxito del acuerdo solo será posible si se fortalece la presencia estatal, se impulsa la inversión social y se materializan políticas de desarme sostenibles y verificadas. De lo contrario, la experiencia sugiere que la tregua podría no superar el plano simbólico, devenir en una reconfiguración de la violencia y sumarse a la larga lista de pactos fallidos en la lucha contra el crimen urbano en Colombia.
¿Qué implica el desarme progresivo para organizaciones delincuenciales? El compromiso de desarme progresivo, según lo suscrito en el acuerdo, supone que los miembros de estas estructuras abandonen gradualmente las armas, lo que se traduce en una reducción acelerada de la capacidad letal de las bandas. Esta medida se anunció como uno de los puntos cardinales para disminuir la inseguridad en Barranquilla. No obstante, experiencias previas señaladas en investigaciones de El Tiempo muestran que sin monitoreo riguroso y garantías estatales, la entrega de armas suele ser incompleta o simulada, debilitando el impacto real del proceso y dejando espacios para el rearme o la mutación de la violencia.
La relevancia de este punto radica en que la reducción de armamento no solo corta la operatividad directa de las organizaciones, sino que constituye un primer paso indispensable para reconstruir la confianza social y abrir espacios para la transformación de las dinámicas en los barrios. Sin embargo, si el proceso de desarme no se acompaña de otras iniciativas, como acceso a oportunidades legales y protección a los desmovilizados, el riesgo de recaída hacia la criminalidad permanece latente, según advierten análisis del CESDA y la Universidad de los Andes.
¿Por qué es relevante la verificación ciudadana de los acuerdos? En el contexto de la tregua entre “Los Pepes” y “Los Costeños”, la verificación ciudadana adquiere especial relevancia por la debilidad tradicional que tiene el Estado en los barrios afectados de Barranquilla. El Instituto para la Paz y la Democracia subraya que la participación de la sociedad civil y de los medios locales permite ejercer presión sobre los actores involucrados y denunciar posibles incumplimientos, aportando transparencia y legitimidad al proceso.
Este componente se vuelve indispensable porque experiencia documentada por la RPIUC y El Tiempo demuestra que los acuerdos sin vigilancia independiente tienden a romperse rápidamente. Además, la implicación comunitaria motiva a los propios habitantes a comprometerse con la pacificación, construyendo así una red de apoyo y seguimiento que puede, en algunos casos, igualar en importancia a la acción institucional.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
