El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
En julio de 2022, el Ministerio de Educación de Colombia expidió la resolución 014466, con la finalidad de que todas las Instituciones de Educación Superior (IES) del país presentaran, antes de enero de 2023, protocolos para prevenir y atender violencias basadas en género. Esta medida respondía al creciente interés nacional e internacional por abordar la problemática de la violencia de género en entornos educativos, con atención especial al impacto en el desarrollo académico y personal de los estudiantes. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las violencias basadas en género en las universidades obstaculizan la igualdad de oportunidades y fomentan la discriminación, lo que hace indispensable contar con lineamientos claros para garantizar espacios seguros y justos.
Tras vencerse el plazo, el Ministerio de Educación informó recientemente que el 93 % de las IES del país ya tienen implementados dichos protocolos, lo cual representa un avance relevante en la respuesta institucional ante este fenómeno social. Los datos divulgados por la cartera ministerial indican que las denuncias formales aumentaron, pasando de 17 casos en 2022 a 89 reportes en 2024. El aumento en los reportes no necesariamente evidencia un crecimiento en los incidentes, sino que podría señalar una mayor confianza por parte de víctimas y testigos en los canales institucionales de denuncia. Así lo sugieren informes globales de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), aunque el Ministerio no presentó estudios propios que sustenten esta interpretación en el contexto colombiano, situación que revela la importancia de producir evidencia local para valorar el impacto de los mecanismos de reporte.
En este proceso, el viceministro Ricardo Moreno ha subrayado que la creación y cumplimiento de protocolos constituye solo el primer paso. El objetivo más amplio es propiciar un cambio en la cultura académica, favoreciendo pedagogías feministas y masculinidades no violentas, e integrando enfoques interseccionales para abordar las múltiples conexiones entre género, identidad y desigualdad. Estas iniciativas convergen con los análisis de especialistas en género de la Universidad Nacional de Colombia, quienes han advertido que la transformación cultural va más allá del establecimiento formal de normas y procedimientos.
Por otro lado, informes de organismos como Human Rights Watch han puesto de manifiesto obstáculos recurrentes en varios países latinoamericanos, señalando carencia de presupuesto, personal especializado y metodologías rigurosas para el seguimiento de protocolos, lo que limita la eficiencia de las políticas contra la violencia de género. El Ministerio de Educación colombiano admitió la urgencia de incrementar los recursos financieros y establecer análisis de riesgo periódicos, para así reforzar el sistema de protección y prevención en las universidades.




El caso colombiano se puede observar en perspectiva al analizar experiencias internacionales, como la de España. Allí, desde la promulgación de la Ley Orgánica 4/2007 para la igualdad de género, se han adoptado protocolos integrales que engloban medidas preventivas, formación continua y apoyo psicológico, obteniendo una disminución progresiva de incidentes y una tendencia al alza en las denuncias que refleja mayor confianza en los canales institucionales. Siguiendo estos ejemplos, Colombia enfrenta el reto fundamental de consolidar una cultura universitaria que promueva el respeto, la equidad y la eliminación de la violencia, respaldada por un compromiso político y financiero continuo.
En suma, la ruta hacia ambientes libres de violencia en la educación superior colombiana exige más que cumplimiento normativo: requiere recursos sostenibles, monitoreo riguroso, y la participación activa de toda la comunidad educativa, para asegurar que cada estudiante pueda acceder a la igualdad y el respeto en su vida universitaria.
¿Qué significa un enfoque interseccional en la prevención de violencia de género en universidades?
La pregunta surge porque el artículo menciona la “integración de enfoques interseccionales” como una de las estrategias recomendadas por autoridades y expertos. Un enfoque interseccional implica reconocer que las personas pueden ser vulnerables a la violencia de género no solo por su identidad de género, sino también por otros factores como etnia, orientación sexual, discapacidad o condición socioeconómica. Esta perspectiva busca que los protocolos y acciones atiendan la interacción de diferentes tipos de discriminación, para proteger eficazmente a todos los grupos dentro de la universidad. El interés en esta pregunta radica en la necesidad de proponer soluciones más inclusivas que garanticen el respeto y la igualdad de oportunidades para toda la diversidad del estudiantado.
La relevancia de comprender este enfoque radica en que, si solo se considera el género como categoría aislada, se podrían dejar de lado situaciones específicas que afectan a grupos como mujeres indígenas, personas transgénero o estudiantes afrodescendientes. Adoptar un enfoque interseccional fortalece la prevención y la atención de la violencia, y permite que las instituciones sean más justas y atentas a la pluralidad de su comunidad.
¿Cuál es el rol del financiamiento en la implementación de protocolos contra la violencia de género en las universidades?
Esta pregunta resulta pertinente ya que tanto las autoridades como organismos internacionales han señalado la falta de presupuesto como una barrera recurrente para la adecuada ejecución y seguimiento de los protocolos. El artículo cita ejemplos donde la ausencia de recursos limita la contratación de personal calificado, la capacitación continua y la evaluación rigurosa de los sistemas de prevención y atención.
Entender la importancia del financiamiento ayuda a dimensionar que no basta con la mera existencia de normas o documentos. La asignación de fondos es fundamental para garantizar su funcionamiento real, asegurar la cobertura y calidad de los servicios, y sostener campañas pedagógicas y de sensibilización. Por tanto, el compromiso económico de las instituciones y del Estado es esencial para consolidar una política efectiva y sostenible contra la violencia basada en género en la educación superior.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO
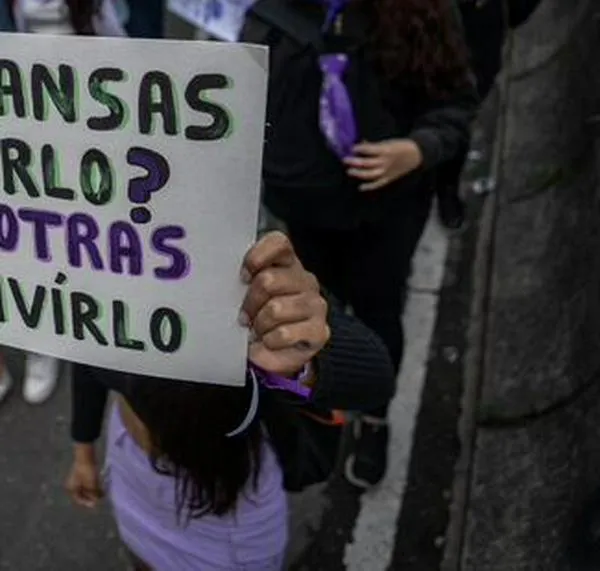

.svg)
