El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
El debate sobre la condición de salud y la eventual liberación condicional de Diego Fernando Murillo Bejarano, conocido como “Don Berna”, ha vuelto a captar la atención judicial tanto en Colombia como en Estados Unidos, nación donde cumple una condena de 31 años por narcotráfico. En 2008, bajo la presidencia de Álvaro Uribe, Murillo fue extraditado tras liderar organizaciones paramilitares como la Oficina de Envigado y el Bloque Cacique Nutivara. Recientemente, su defensa solicitó su libertad condicional presentando informes médicos que describen una amputación por encima de la rodilla, prediabetes, hiperplasia prostática con infecciones urinarias crónicas, colesterol elevado, dolor lumbar y atrofia muscular. Sin embargo, el juez Richard Berman denegó la petición, lo que ha suscitado reflexiones sobre el alcance de la justicia humanitaria en casos de figuras asociadas a crímenes de alto impacto.
Para entender la trascendencia del caso, es crucial recordar que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), conglomerado del que “Don Berna” hizo parte, fueron señaladas por su participación en violencia sistemática en los años noventa y a principios del siglo XXI. Este accionar no solo involucró delitos atroces, sino también la complicidad de altos funcionarios de la fuerza pública, de acuerdo con investigaciones de El Espectador y organizaciones como Human Rights Watch. La extradición de Murillo, pese a ser vista como un golpe contra el paramilitarismo, dejó abiertas demandas de justicia y reparación para las víctimas. Estas aún presionan por esclarecer la cadena de apoyo estatal y la verdad sobre el conflicto.
Desde el ángulo jurídico estadounidense, la libertad condicional por motivos humanitarios se reserva para casos donde el estado de salud del recluso es irreversible y el encarcelamiento pierde sentido en cuanto a su función punitiva y resocializadora. En el caso de Murillo, la negativa judicial respondió al antecedente criminal y la magnitud de los delitos, por encima de la gravedad médica expuesta por su defensa. Este manejo estrictamente legal es consistente con otros casos similares: cuando las faltas afectan colectivamente a la sociedad, la aplicación de excepciones humanitarias es evaluada con sumo rigor, tal como mencionan criterios de la American Bar Association.
La situación también refleja tensiones comunes en la administración penitenciaria. Datos del Instituto Nacional de Correcciones de EE. UU. confirman que un porcentaje significativo de la población carcelaria vive con enfermedades crónicas, y que existen políticas para cuidados especializados y liberaciones bajo estrictas condiciones. No obstante, el umbral para liberar presos vinculados a crímenes atroces es considerablemente más alto y responde a preocupaciones de justicia, reparación y prevención.




El caso de “Don Berna” no es una excepción aislada dentro de la historia reciente latinoamericana. La colaboración entre figuras paramilitares y estructuras estatales, sumada al debate sobre la justicia transicional, continúa marcando el rumbo de la política judicial en Colombia. Según investigaciones del Woodrow Wilson Center, la reconciliación y reparación plena requieren no solo sentencias, sino también procesos de reconstrucción de la memoria colectiva, mecanismos de verdad y reconocimiento pleno de las víctimas.
De este modo, la negativa del juez Berman subraya los límites del sistema judicial estadounidense frente a crímenes de alta peligrosidad, recordando que, más allá de las condiciones de salud de los internos, la sanción efectiva sigue siendo una prioridad. El proceso de justicia y la presión ciudadana seguirán moldeando en Colombia y Estados Unidos la búsqueda de equilibrio entre humanidad, seguridad y reparación verdadera.
¿Cuál es el criterio para conceder la libertad humanitaria en el sistema penitenciario estadounidense? La respuesta a esta pregunta es relevante debido a la importancia legal y ética de equilibrar derechos humanos y el deber de sancionar delitos graves. En el sistema estadounidense, la liberación se estudia únicamente cuando hay evidencia médica irrefutable de que el recluso sufre una enfermedad irreversible o terminal, lo cual imposibilita la resocialización y convierte el castigo en una afrenta. Sin embargo, en delitos de gran magnitud, como el paramilitarismo o el narcotráfico a gran escala, los jueces suelen sostener la medida de cautela y priorizan el impacto social y el peligro que representaría una liberación prematura. La jurisprudencia y análisis de organismos como la American Bar Association refuerzan estos parámetros, acentuando la presencia de un estándar elevado para la concesión de beneficios humanitarios.
¿Qué significa la justicia transicional y cómo se aplica en el caso colombiano? Esta pregunta resulta clave porque la justicia transicional es un término utilizado para describir los mecanismos especiales adoptados por países que buscan superar conflictos armados o dictaduras, enfocándose tanto en castigo como en verdad, reparación y garantías de no repetición. En Colombia, la justicia transicional pretende abordar los delitos cometidos en el contexto de la violencia política, incluyendo procesos diferenciados para guerrillas, paramilitares y agentes estatales. El caso de “Don Berna” ilustra los desafíos de este enfoque, ya que, pese a las extradiciones y juicios, persisten vacíos en las reparaciones integrales y la reconstrucción histórica, lo cual sigue impactando a las víctimas y a la memoria colectiva del país.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa
El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de nación hoy aquí.
LO ÚLTIMO


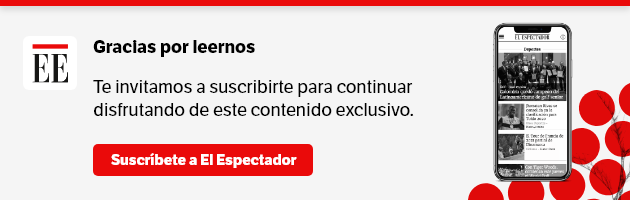
.svg)
