El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
La apelación recientemente presentada por los familiares de los diputados del Valle del Cauca, secuestrados y asesinados en 2002 por la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), frente al fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ha reavivado el debate sobre la calidad y alcance de la justicia transicional en Colombia. La Fundación Defensa de Inocentes, en representación de estas víctimas, sostiene que la condena contra miembros del último secretariado de las Farc, aunque reconoce la responsabilidad de estos líderes, no satisface los criterios establecidos en el Acuerdo de Paz de 2016 ni responde a los estándares internacionales sobre justicia restaurativa. La organización enfatiza que existen falencias en cuanto a la proporcionalidad de las penas, la verdadera participación de las víctimas en la definición de sanciones y la garantía de no repetición, puntos neurálgicos para la legitimidad de todo proceso de justicia transicional, según el reportaje de El Espectador.
Esta controversia refleja la tensión entre dos nociones de justicia: la restaurativa, asociada a la reparación y la reintegración social de quienes cometieron delitos, y la punitiva, orientada hacia sanciones ejemplarizantes y enfocada en satisfacer el reclamo social de castigo. Sigifredo López, exdiputado y sobreviviente de ese secuestro colectivo, calificó la decisión de la JEP como una “vergüenza”, al considerar que dilata el esclarecimiento de hechos cuyo trasfondo —la instrumentalización del secuestro con fines financieros y territoriales— ya era público. López advierte que esta percepción de insuficiencia puede minar la confianza en eventuales negociaciones de paz.
El Acuerdo de Paz, firmado en 2016, propuso una justicia transicional fundamentada en sanciones restaurativas, el derecho a la verdad y mecanismos de reparación integral. Sin embargo, siete años después, la insatisfacción de muchas víctimas, incluido el grupo del caso de los diputados del Valle, muestra la distancia entre los principios pactados y su aplicación concreta. Estudios de organismos especializados, como el Centro de Justicia Transicional y la Universidad de Harvard, enfatizan que la participación activa de las víctimas en el diseño de las sanciones es crucial para validar estos procesos y asegurar su eficacia. En Colombia, ese componente se considera insuficiente por parte de muchos sectores sociales.
Ante estas percepciones de incumplimiento y posible impunidad, la atención de las víctimas y sus representantes se ha volcado hacia instancias internacionales. Organismos como la Corte Penal Internacional (CPI) han recibido llamados para intervenir en casos en los que las sanciones nacionales no logran articular una respuesta robusta frente a crímenes atroces o violaciones sistemáticas de derechos humanos. Este recurso responde a una dinámica global donde tribunales internacionales han ganado protagonismo como garantes cuando existen dudas sobre la justicia interna.


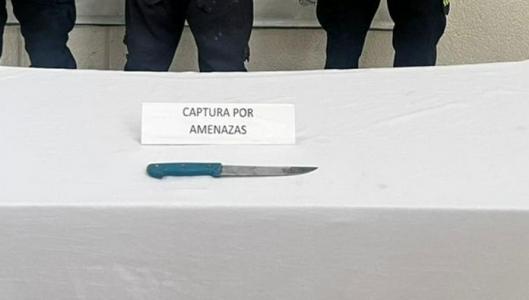

El debate provocado por la apelación ante la JEP no solo expone los límites prácticos de la justicia transicional en contextos polarizados, sino que también subraya la urgencia de fortalecer la relación entre las expectativas legítimas de las víctimas y los márgenes de maniobra política y legal del Estado. Según las fuentes consultadas —El Espectador, la Fundación Defensa de Inocentes, testimonios de Sigifredo López y estudios de centros académicos internacionales—, la clave para la reconciliación y la confianza institucional radica en que los procesos de verdad, reparación y no repetición se ajusten a estándares nacionales e internacionales. Esa transparencia será fundamental para evitar escenarios de impunidad y para cimentar una paz percibida como justa y sostenible.
¿Qué papel juega la Corte Penal Internacional en los procesos de justicia transicional? Uno de los motivos por los cuales las víctimas y organizaciones han planteado la posibilidad de acudir a la Corte Penal Internacional (CPI) radica en su mandato de investigar y, en su caso, sancionar crímenes graves como genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, en situaciones donde los sistemas judiciales nacionales no garantizan una respuesta adecuada. La CPI puede intervenir si determina que el Estado no está realizando procesos genuinos y eficaces para sancionar a los responsables y brindar reparación a las víctimas. Este tipo de vigilancia internacional crea presión sobre los tribunales internos y contribuye a que eventuales vacíos de justicia no se traduzcan en impunidad para quienes cometieron delitos atroces.
En el contexto colombiano, la posibilidad de acudir a la CPI surge cuando existe la percepción de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o el sistema judicial en su conjunto no cumplen con los estándares internacionales de verdad, justicia y no repetición. La vigilancia internacional se convierte así en una herramienta para las víctimas y la sociedad civil al exigir el cumplimiento efectivo de los compromisos asumidos en acuerdos de paz o en tratados internacionales de derechos humanos.
¿Qué significa justicia restaurativa en el contexto del Acuerdo de Paz de Colombia? La justicia restaurativa, en el marco del Acuerdo de Paz de 2016, es un enfoque que prioriza la reparación del daño causado a través de actos simbólicos o materiales realizados por los responsables, en beneficio de las víctimas o la sociedad. No busca únicamente el castigo, sino que aspira a la reintegración de los responsables mediante su reconocimiento y aporte a la verdad, la reparación del daño y el compromiso con la no repetición. A diferencia de la justicia punitiva, que impone sanciones privativas de la libertad, la restaurativa promueve penas alternativas orientadas a la restauración del tejido social y la convivencia.
En Colombia, esta modalidad ha generado debates sobre su eficacia y legitimidad. Para muchas víctimas, las sanciones restaurativas han sido vistas como insuficientes cuando no se percibe una reparación real o cuando la participación en el diseño de esas sanciones resulta limitada. Por ello, el diálogo constante entre las partes y la vigilancia del cumplimiento de los compromisos asumidos son considerados elementos centrales en la consolidación de una paz duradera y justa.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO


.svg)
