En sus ‘Memorias’, Jenofonte nos cuenta que Sócrates podía pasar inmóvil horas continuas en un mismo lugar, silencioso, indiferente hasta al castigo de la intemperie, todo con tal de mantenerse en un pensamiento, y sólo desistía hasta que terminaba con él.
En el Banquete lo vemos rezagarse en el camino, quedándose atrás, solo, incluso pidiéndole a su amigo Aristodemo que se adelantara, pues estaba ocupado en un pensamiento. Pero Sócrates no fue el primero ni el último en sugerir esta relación entre el pensar y la soledad. Antes que Sócrates, el filósofo eleata Parménides decía que el camino que inicia en el saber se recorre solo, y el Zaratustra de Nietzsche, al igual que Jesús, se retiraron sendos años al desierto, para dedicarse a escuchar la voz de su corazón. Zaratustra recomendaba huir de “las moscas del mercado” y del ruido de los grandes hombres. En la alegoría de la caverna, al filósofo no lo sacan acompañado de sus mejores amigos o de sus parientes, lo sacan casi violentamente y solo; y así, en su soledad, comienza a ver la luz.
Decir esto no es ninguna novedad. En el imaginario común existe la casi caricaturesca idea del típico pensador profundo en su gabinete, a solas y con la luz tenue de una lamparita. El ilustre incomprendido. Ya en la práctica la soledad causa cierta aversión. Desde los adjetivos como el de apático, huraño o inadaptado social, y hasta la actual tendencia de diagnosticar autismo con la misma facilidad que se detecta el catarro, la soledad nos parece una anomalía, especialmente cuando el solitario se ocupa mucho en pensar. El pensar solitario nos parece algo propio de amargados, necios y locos. El pensar colectivo nos entusiasma (coloquios, conferencias, presentaciones, diplomados sobre “cómo hacer amigos”, círculos de lectura…). El pensar colectivo nos da más confianza que el pensar que se forja desde la soledad, prueba de ello es que vamos con médicos con cédula profesional, que aprendieron en el salón de clases, antes que con un médico autodidacta. También existe la simpática opinión de que es más autoridad libresca alguien que estudió carrera en literatura que alguien que estudió los libros en su soledad.
Conocer la figura de Sócrates nos ayuda a comprender mejor la relación entre la soledad y el pensar, al tiempo que nos ayuda a ver mejor las aristas de dicha relación. Por las cosas que decía Sócrates y hasta por la forma como se portaba, uno puede comprender la fatalidad de la suma confianza en el pensar colectivo, así como las virtudes y defectos del pensar en soledad.
En los diálogos de Platón vemos, por ejemplo, actitudes antitéticas a las de Sócrates con relación a la soledad. Ahí están los hermanos Eutidemo y Dionisodoro, en el diálogo Eutidemo, que hacen del pensar y el conocer un asunto de encuesta, pues piensan que lo que ellos dicen es sabio e inteligente en la medida en que la gente los celebra. Piensan que le han “ganado” la discusión a Sócrates porque éste y sus amigos se quedan estupefactos, mientras la porra que los acompañaba a ellos (un montón de jovencitos, algo así como sus fans) irrumpen en aplauso y jolgorio ante los más disparatados argumentos de los hermanos. (Es curioso que, a lo largo de todo el diálogo, Sócrates va mostrando que Eutidemo y Dionisodoro se equivocan, pero de esto no se da cuenta nadie, por lo que no hay aplausos para Sócrates y, por lo tanto, Sócrates “no ganó”). Ahí están también el caso de Gorgias y Protágoras, quienes, como se ve en los diálogos homónimos, hacen del pensar una cuestión de fuerza y de venta, pues se esmeran por convencer a Sócrates de que la verdad de un discurso depende de quién formule argumentos irrefutables y más “vendibles”. Por las conversaciones que tuvo Sócrates con todos estos consagrados sabios podemos aprender que a veces las multitudes son capaces de aplaudirnos hasta los más absurdos pensamientos, así como que, en lugar de procurarnos un camino hacia el conocimiento, podemos hacer de nuestros pensamientos una herramienta para amontonar dinero (Gorgias y Protágoras cobraban cantidades exorbitantes por escucharlos hablar y por tomar lecciones particulares con ellos, más o menos lo que hoy hacen conferencistas de estos de “talla mundial”).
Y si actitudes como las de Eutidemo, Dionisodoro, Gorgias o Protágoras nos reducen el gusto por andar exhibiendo nuestros pensamientos en público, el carácter de otras personas que también convivieron con Sócrates nos hace entender mejor las desventajas del pensar en soledad.
Tenemos, por ejemplo, el caso de Eutifron (en el diálogo homónimo), un joven que se tenía a sí mismo por un experto en la interpretación de textos tradicionales (¡todo un crítico del canon!), sentía que nadie entendía mejor los pasajes de Homero referentes al culto religioso que él. Tan pagado de sí era este tal Eutifron que, en cierta ocasión que su padre encadenó y mató por inanición a uno de los empleados de Eutifron, éste decidió enjuiciar a su padre, acusándolo de asesino. Eutifron aseguraba que, así como Zeus castigó las injusticias de su padre Cronos, él debía castigar las injusticias de su propio padre. (Eutifron no quería tomar en cuenta que el asesinato fue casi involuntario, pues su padre simplemente se había olvidado de atender al encadenado, quien de hecho también había matado a un compañero por andar borracho). Sólo hasta que Eutifron vio cuestionadas por Sócrates sus intenciones de encarcelar a su padre y sus supuestas aptitudes para interpretar lo justo y lo piadoso en los textos antiguos, sólo entonces se hace patente que probablemente estaba malinterpretando todo. Pero esto se hace patente para el lector, no para Eutifron. El final del diálogo nos sugiere que la clase de teología le sirvió de poco al joven, pues aunque Sócrates le prueba que no sabe de lo que habla, Eutifron se despide, se da media vuelta, y procede su camino hacia el tribunal de justicia. Gracias a esta conversación llevada a cabo entre Eutifron y Sócrates podemos comprender que también la soledad es perjudicial, pues siempre está propensa a convertir nuestro pensamiento en cerrazón. En su pequeño diálogo El caminante y su sombra, Nietzsche indica que, en la soledad de nuestros pensamientos, la mayoría de las veces se afirma nuestra vanidad. (Hay que destacar que la sombra de Nietzsche no afirma, pregunta). No hace falta encerrarse en el ropero para quedarnos en la soledad de nuestros pensamientos y nuestra vanidad, hasta acompañados de los maestros más lúcidos podemos persistir en nuestros orgullosos pensamientos, tal como le pasó al joven Eutifron.
Y en el otro extremo, opuesto al carácter de Eutifron, está el curioso Apolodoro, joven amigo de Sócrates al que apodaban “el influenciable”. Este joven Apolodoro es el que revienta en desgarrador llanto cuando Sócrates bebe la cicuta en el Fedón, mismo del que Jenofonte dice que era “un tipo muy simple” (Memorias), es decir, alguien que no destacaba. Lo que llamaba la atención de Apolodoro era que se la pasaba todo el tiempo junto a Sócrates, queriendo escuchar lo que él decía e imitándolo en todo. (En el Banquete, un sujeto se burlaba diciendo que para Apolodoro todos en el mundo eran despreciables, incluido el mismo Apolodoro, excepto Sócrates, a quien defendía como el mejor del mundo). Josef Pieper, en su libro El ocio y la vida intelectual, afirma que Apolodoro era “uno de aquellos muchachos irreflexivamente entusiastas que rodeaban a Sócrates”. Probablemente a Apolodoro le dolió más la muerte de Sócrates porque perdió a su ídolo que por otra razón, pues después de la muerte de éste, Apolodoro se la pasaba investigando qué otras cosas dijo Sócrates que él no haya escuchado. ¡Ni muerto lo abandonaba! Como a muchas personas, quizá Apolodoro huía de la soledad de su pensamiento porque no sabía pensar solo, por sí mismo. Es como si le hubiera interesado más la compañía de Sócrates que ponerse a pensar por sus propias luces.
Causa conflicto todo lo dicho con el hecho de que Sócrates estimaba mucho la amistad, y es común verlo rodeado siempre de sus amigos. En sus Memorias, Jenofonte asegura que para Sócrates lo mejor que le podía ocurrir a una persona era conseguir un amigo, afirmación que tiene su eco en la Ética Nicomaquea de Aristóteles, donde el estagirita explica que hasta los tiranos tienen deseo de estar acompañados de amigos. Podríamos apresurarnos a concluir que, en tal caso, el pensar por uno mismo, la filosofía, va de la mano de la amistad, y de tal manera resolviéramos que entonces sí es necesaria la compañía para un verdadero pensar y conocer. Pero esta opinión queda entredicha por, cuando menos, dos razones. La primera es que señalar quién es nuestro amigo y quién no es demasiado difícil. En los textos no es raro encontrar a Sócrates burlándose de sus amigos o incluso insultándolos, como cuando le dijo a su joven amigo Critias, frente a todos sus demás amigos, que por sus incontrolables deseos sexuales se parecía a los marranos, o como cuando le dijo a Jenofonte que era un imbécil, y aun así Jenofonte afirma que Sócrates fue el mejor amigo que puede alguien tener (Memorias). La segunda razón es que, aun estando entre amigos, no necesariamente se sigue que cada quien se disponga a pensar por sí mismo; por el contrario, es fácil que, en la medida en que el afecto los junta, los amigos no hagan sino aprobar sus pensamientos mutuamente (el mero hecho de que ciertas personas sean amigos implica que son afines, que piensan parecido), por lo que hasta los seres más viciados podrían reunirse para confirmarse unos a otros toda clase de prejuicios, con poco o nulo esfuerzo por pensar. El largo historial de amigos filósofos peleados es un buen motivo para dudar que la amistad es amiga incondicional del pensar por uno mismo; Sartre y Camus, Hume y Rousseau, Husserl y Heidegger… Tampoco es que Sócrates tuviera muchos amigos entrañables. En la Apología de Platón se hace mención de que sólo un puñado de personas estaba ahí para apoyar plenamente a Sócrates.
Entonces uno queda perplejo. ¿Cómo se piensa, pues, por uno mismo? ¿Cómo hacía Sócrates para no andar imitando a otros y no orillar a los otros a que pensaran como él? La multitud nos puede llevar en su corriente, la soledad nos puede viciar en la irreflexión. Quizá la respuesta podemos encontrarla en el famoso arte partero de Sócrates (Teeteto), ese que nosotros llamamos mayéutica. Sócrates decía que, al igual que su madre, él poseía el arte de ser partero, pero él ayudaba a que las personas dieran a luz pensamientos propios. La mayéutica nos ayuda a situarnos en un punto medio, en el que evitamos el engaño solipsista y la codependencia porque, por medio de la conversación, las personas ponen a prueba lo que saben y se desengañan si es que en realidad no saben. Cuando Sócrates conversaba con los pocos amigos que tenía, no les enseñaba a que pensaran (o no pensaran) tales o cuales cosas en específico; lo que hacía era proponerles toda clase de preguntas para que ellos mismos pusieran a prueba lo que ya pensaban. Muchas veces Sócrates hacía que sus amigos se dieran cuenta de que nada más andaban repitiendo lo que otras personas habían dicho, y esto se notaba porque no podían sostener sus opiniones ante los cuestionamientos de Sócrates. Este arte mayéutico de Sócrates resultaba chocante no sólo para sus amigos, sino quizá para todos los atenienses con quien se atravesó. Cuando su amigo Critias (al que Sócrates le decía marrano) creció y se hizo parte de los gobernadores de Atenas, le prohibió a Sócrates filosofar, pues según ya tenía a todos los atenienses fastidiados con sus preguntas (Memorias). Curiosamente, a la persona que mejor podía ayudarlos a que pensaran por sí mismos, a que alcanzaran la libertad que es, quizá, la libertad más importante: la del pensamiento; a que no fueran unos esclavos de las ideas de los demás, a esa persona la abandonaban, la despreciaban, la condenaron a muerte, no querían estar cerca de ella. Sócrates era un verdadero solitario.
“Y es que, siendo fríamente sinceros, ¿qué tiene de malo no pensar por sí mismo?” podría alguien objetar. “Los días siguen pasando, el sol viene y se va, ¿qué puede pasar porque yo no piense por mi propio esfuerzo? Soy humano y me gusta la compañía de los demás. ¡Nadie sea un ensimismado!”. A diferencia de aquella soledad propia de la pubertad, esa que nos hace creer que somos unos ilustres incomprendidos, los pocos elegidos rodeados de un montón de bobos, la soledad del pensar nos prepara para una mejor relación con los demás. Hay soledad que aterra y soledad que llena de jactancia nuestros pensamientos, pero siempre es una soledad que oprime, que nos hace menos capaces. La soledad del propio pensar siempre es liberadora, y poco a poco hace el mundo un lugar más claro. Probablemente el pensador solitario es la persona que mejor sabe convivir.
LO ÚLTIMO
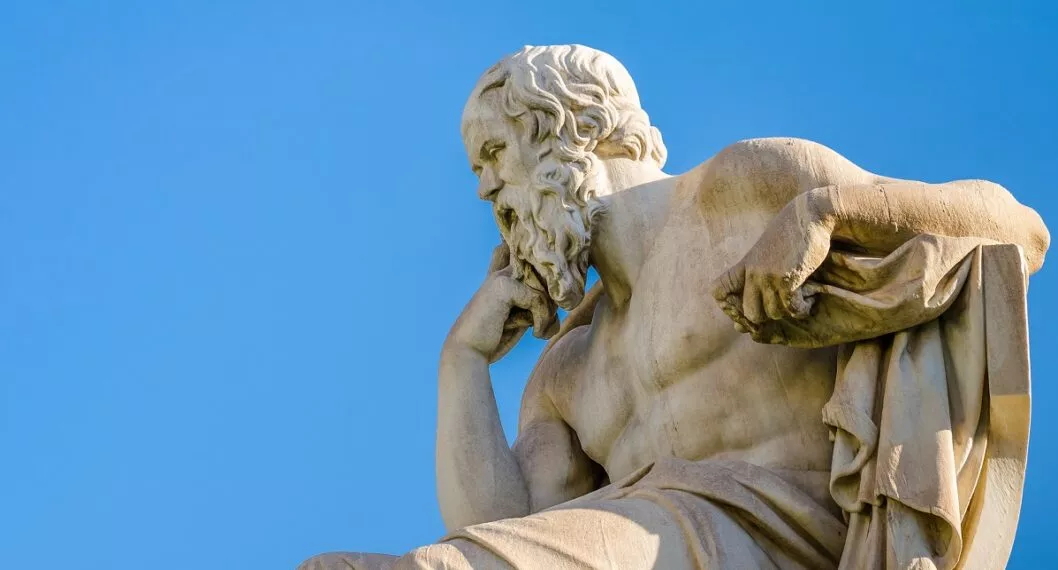

.svg)
